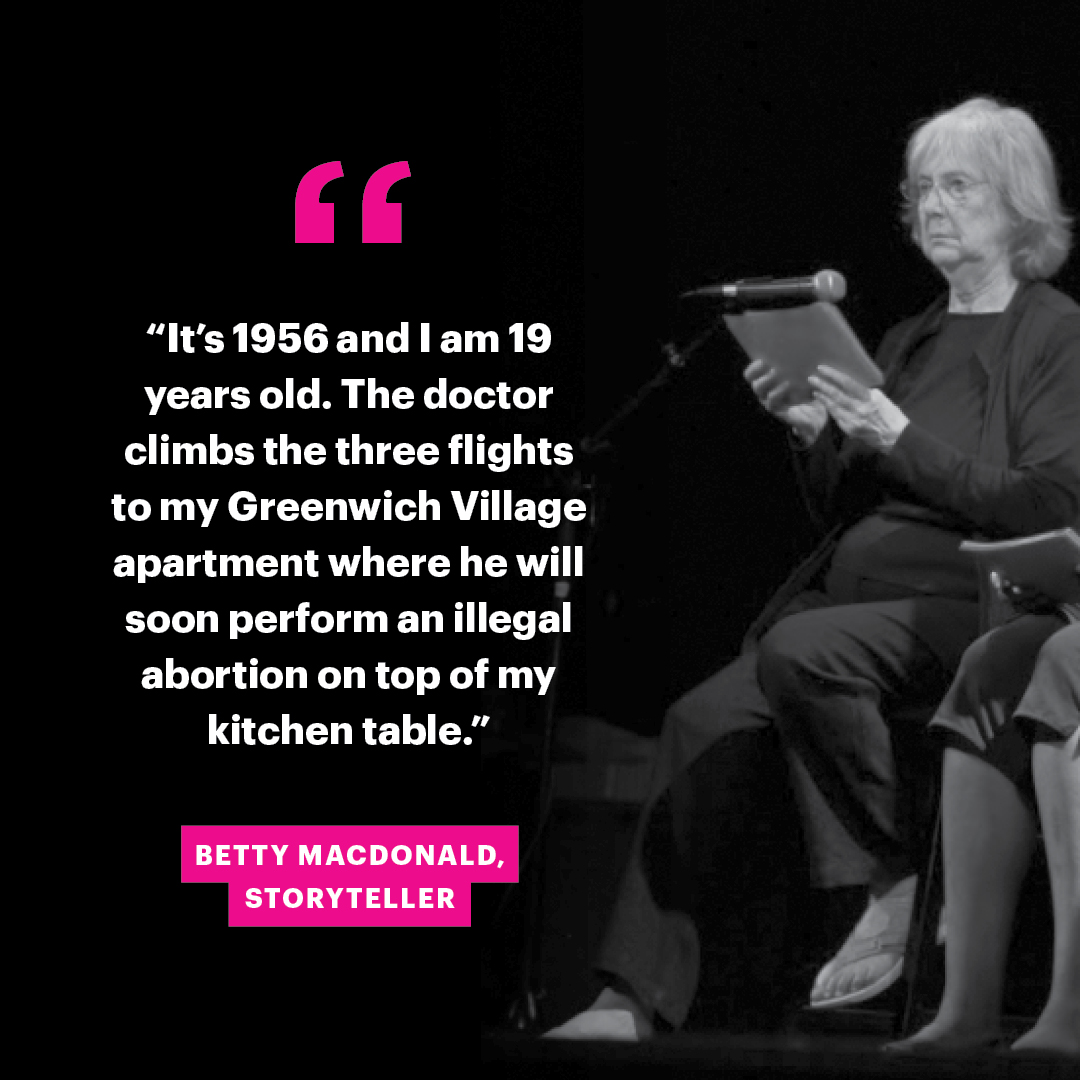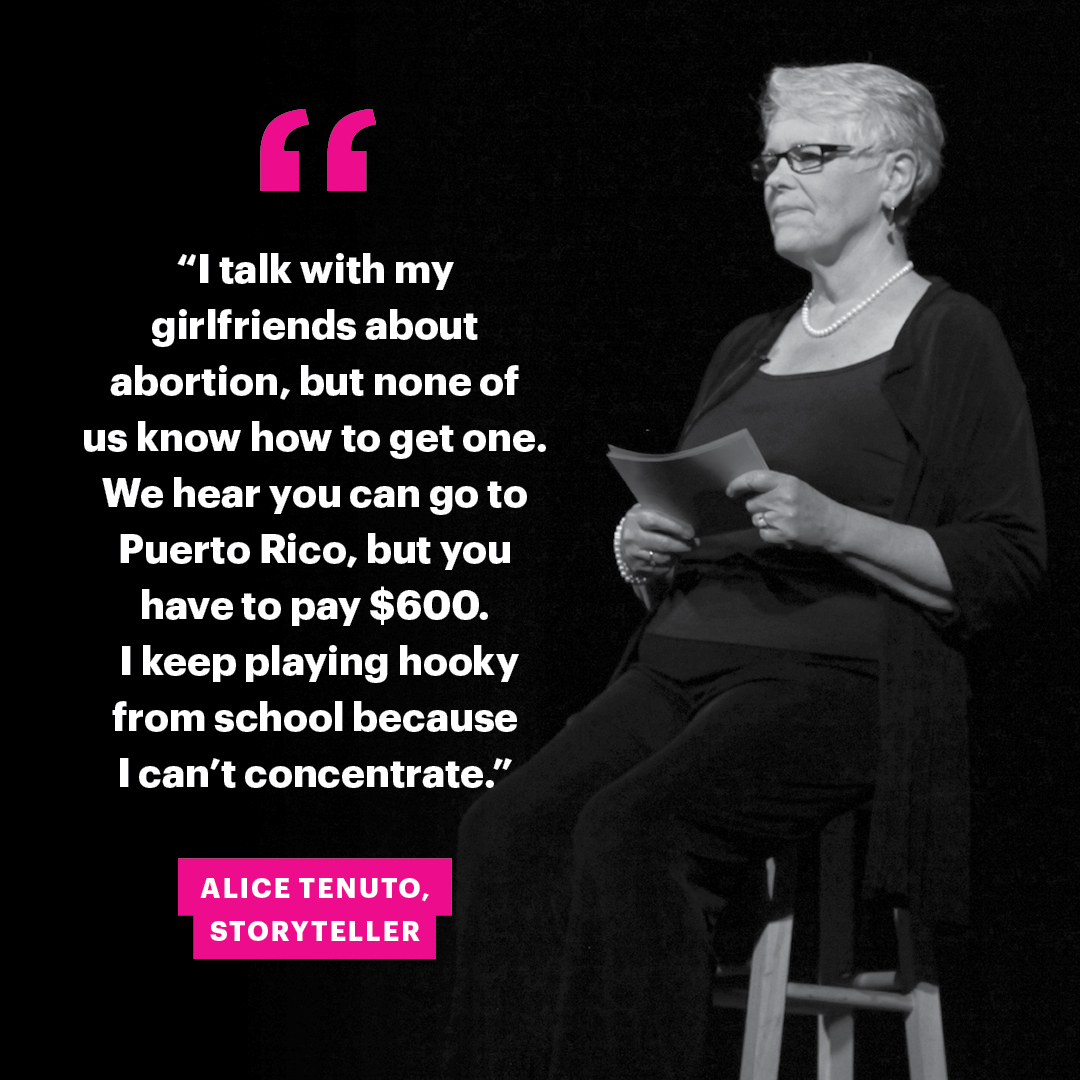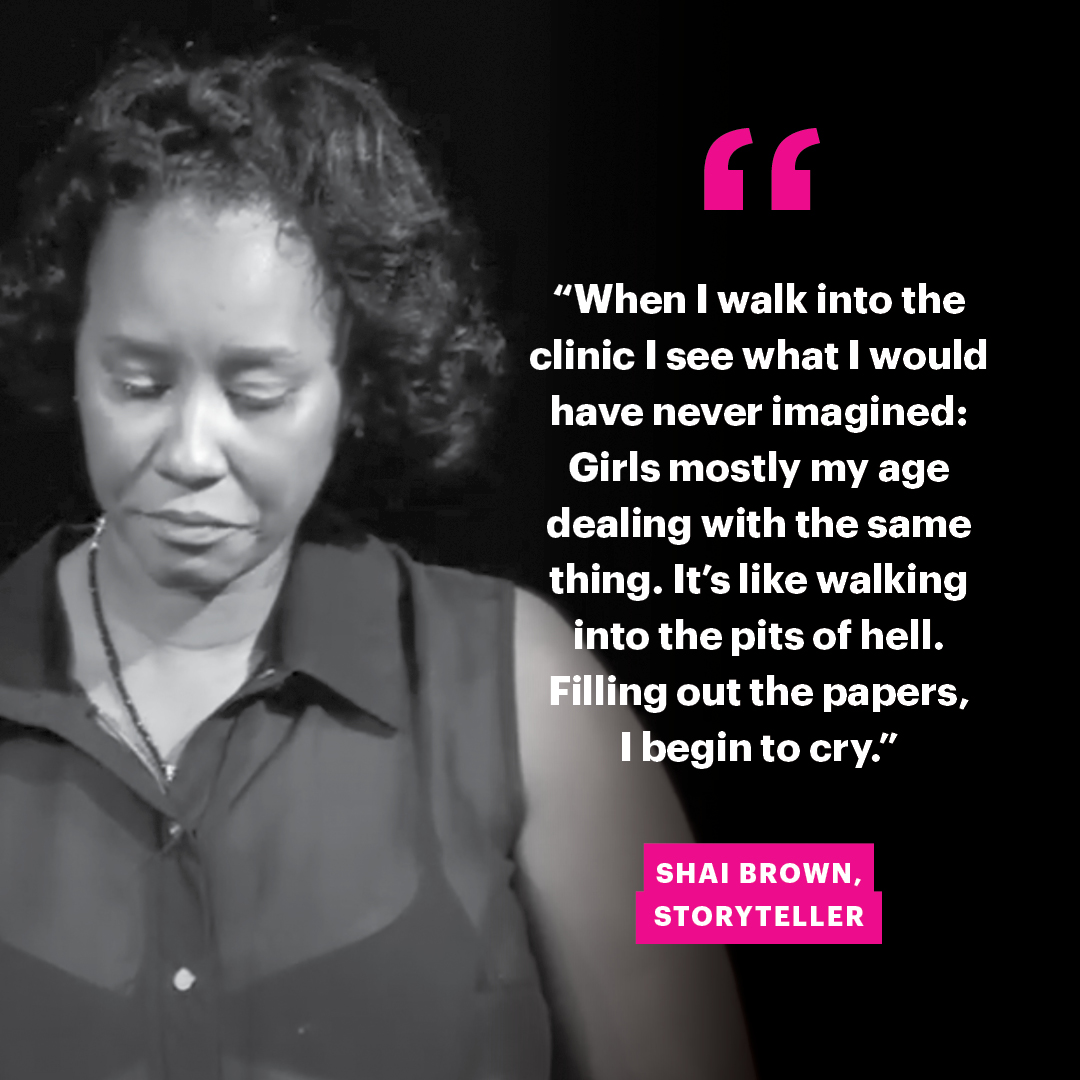Lleva el pelo, plateado con mechones negros, recogido con una horquilla de brillantes azules. Mi abuela sale de la residencia con una cesta de mimbre y un iPad a cuestas. He llegado a esperar este tipo de anacronismo de ella. Nacida en 1929, el año en que la bolsa se desplomó al comienzo de la Gran Depresión, se crió en una granja menonita de Iowa. La quinta de siete hermanos, mi abuela Ida me decía a menudo: "eso significaba que en los inviernos, yo estaría en el exterior de la cama y en los veranos, en el interior". Ahora tiene noventa y un años, muy lejos de la mujer joven y audaz que conducía un VW amarillo por Europa después de la universidad. Sin embargo, su coraje no ha disminuido. Hoy, en 2020, he venido a sacarla de la residencia de ancianos de Portland.
Mientras la esperaba (con la mascarilla puesta) a las puertas de la residencia de ancianos, mi mente recorrió los últimos veintiséis años de recuerdos. Mi abuela Ida siempre ha sido mi mejor amiga. Nos unimos desde muy jóvenes por nuestro amor mutuo al pan tostado untado en mantequilla; "las chicas de la mantequilla", nos llamaba nuestra familia. Cómo olvidar aquella vez, muchos años después, en que me enseñó a mariposear y rellenar una pintada con tapenade de aceitunas (la comida perfecta para una primera cita, según ella). Nunca pude entender la lógica de machacar los huesos de un pajarillo muerto como buena primera impresión, pero ella insistió. Cuando me mudé a Carolina del Norte, me preocupé por ella. Mis otros abuelos murieron mientras yo estaba fuera y la abuela Ida envejecía cada vez más.
Hace cuatro años me mudé de nuevo a Washington, lo que no le gustó, "¿por qué no a Portland?", me preguntaba siempre. Pero estaba lo suficientemente cerca como para coger el autobús los fines de semana para visitarla. Nos habíamos convertido en asiduos de Great Clips, Costco y la pizzería local. Entonces, hace un año, ocurrió "eso". A las diez de la mañana había subido a un autobús de vuelta a Seattle y a las seis de la tarde recibí la llamada de mi tía: "La abuela Ida está sufriendo un derrame cerebral". Llevaba semanas sin poder incorporarse y sus palabras eran un revoltijo de palabras mal pronunciadas. Me preocupé. La visité. Esperé. Mi abuela Ida fue la primera de su familia en ir a la universidad. Crió a cuatro hijos como madre soltera mientras trabajaba como profesora sustituta y contable fiscal. Cuidó a las mascotas de la familia: un mono, dos loros, innumerables dauchunds, un pato y un gato tuerto llamado Sugar. Era dura como una roca.
Ahora, un año después, cuando la veo salir de la residencia, lo considero un pequeño milagro, pero no inesperado. La saludo con un abrazo (que, hay que reconocerlo, puede que no sea COVID-inteligente) y la guío hasta el asiento del copiloto del coche. "Hola, abuela", le digo en voz alta para que sus audífonos capten las palabras. Durante los últimos meses, ha estado confinada en su pequeña habitación, lo cual es prudente desde el punto de vista de la salud, pero doloroso para una anciana de noventa y un años cuya mayor alegría en la vida son las visitas. Pero hoy, día de su cumpleaños, estoy aquí para llevarla de vuelta a la casa en la que vivió durante cincuenta y tres años en Portland para comer tarta de plátano (su favorita) y filetes.
Hay tanto dolor e incertidumbre en el mundo de hoy. La abuela Ida vivió su buena dosis de dolor e incertidumbre: la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y, ahora, COVID. Hace poco, en un mal día, me preguntó: "¿Alemania sigue dividida en dos partes o en una?". "Es una sola, abuela", le dije, "y lo ha sido desde hace unos años". Hizo una pausa y se quedó pensativa un momento, "es bueno oírlo", me dijo, "es bueno oírlo...". Más tarde le conté a mi tía este encuentro y las dos nos reímos. Pero mi hermana tuvo una reacción diferente. "Katie", me dijo "¿te imaginas cuánto ha cambiado en vida de la abuela?". me lo recordó y, como siempre, tiene razón. COVID-19 pasará a los libros de historia, eso es seguro. Y me imagino que los historiadores tendrán mucho que decir sobre su impacto.
 Mi abuela Ida no pasará a los libros de historia, pero debería. Estos últimos meses me he mudado temporalmente a Oregón, donde puedo ir a visitarla con frecuencia y llevarle tarta de zanahoria casera y naranjas grandes del supermercado (que siempre son su regalo favorito). Su vida no ha sido fácil, pero sí larga y llena de muchos recuerdos. Hace unos años, en una visita a Portland, nos llevé a una tienda local de donuts. Llegamos en su viejo Toyota plateado con nuestras sudaderas rojas y zapatillas Adidas a juego (para diversión de todos los que estaban dentro). Yo pedí un donut glaseado con levadura y ella uno de chocolate. Fuimos a un pequeño parque cerca de su casa y nos comimos los donuts en un banco junto a un estanque con patos flotando sobre el agua. No sé cuántos años, meses o días le quedan a mi abuela Ida, pero me llevaré todos los recuerdos que pueda. Y de una forma curiosa, gracias a COVID, ya lo he hecho. Mientras llevo a la abuela Ida de vuelta a la residencia tras su fiesta de cumpleaños, le doy un beso en la coronilla y le digo: "Adiós, mejor amiga, te quiero". "Te quiero más", responde ella. "Imposible", replico yo.
Mi abuela Ida no pasará a los libros de historia, pero debería. Estos últimos meses me he mudado temporalmente a Oregón, donde puedo ir a visitarla con frecuencia y llevarle tarta de zanahoria casera y naranjas grandes del supermercado (que siempre son su regalo favorito). Su vida no ha sido fácil, pero sí larga y llena de muchos recuerdos. Hace unos años, en una visita a Portland, nos llevé a una tienda local de donuts. Llegamos en su viejo Toyota plateado con nuestras sudaderas rojas y zapatillas Adidas a juego (para diversión de todos los que estaban dentro). Yo pedí un donut glaseado con levadura y ella uno de chocolate. Fuimos a un pequeño parque cerca de su casa y nos comimos los donuts en un banco junto a un estanque con patos flotando sobre el agua. No sé cuántos años, meses o días le quedan a mi abuela Ida, pero me llevaré todos los recuerdos que pueda. Y de una forma curiosa, gracias a COVID, ya lo he hecho. Mientras llevo a la abuela Ida de vuelta a la residencia tras su fiesta de cumpleaños, le doy un beso en la coronilla y le digo: "Adiós, mejor amiga, te quiero". "Te quiero más", responde ella. "Imposible", replico yo.