
Amanda Reed | Washington, DC
Amanda (ella/él) se ha mudado recientemente a su apartamento en Washington, DC, al otro lado de la calle del Smithsonian National Zoological Park. Vive sola, no ha hecho muchos amigos y toda su familia vive lejos. Encuentra un consuelo inesperado en la compañía de sus nuevos vecinos, los leones cautivos. Sus rugidos regulares le recuerdan que debe aprovechar este tiempo para explotar su vocación.
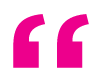
Transcripción de la historia:
Vivo en una zona del noroeste de Washington situada tan cerca del Smithsonian National Zoological Park que desde mi apartamento oigo rugir a los leones africanos.
El sonido es grave, enorme y desarmante. Retumba y se arquea, enviando vibraciones a kilómetros de distancia. No hay nada igual. Incluso el ya conocido graznido en pantalla del gato de MGM, guardián del reino cinéfilo, palidece en comparación.
Decir que no apreciaba plenamente esta sinfonía primigenia de patio trasero antes de la aparición del coronavirus sería totalmente inexacto. Era más bien un dato exótico y divertido, un antídoto contra las conversaciones banales y un bocado especial que tenía en común con mi heroína literaria Nora Ephron (ella también escribió sobre los leones cuando vivía en el noroeste de Washington DC, casada con el famoso periodista Carl Bernstein).
"Me quedaba mirando por la ventana de mi apartamento de Washington, que tenía una vista imponente de los leones del Zoológico Nacional. Los leones del Zoológico Nacional. Oh, las metáforas del cautiverio que me venían a la mente".
Sin embargo, no pretendo hacer el paralelismo con el "cautiverio". Demasiado en el hocico.
Simplemente estoy aquí para rendir homenaje a mis vecinos de crin por sus conciertos diarios.
Antes de la orden de quedarse en casa a mediados de marzo, sabía que hacían sonar sus reclamos antes del amanecer y del atardecer, cuando son más activos. Ni una sola vez me paré a pensar en los planes de almuerzo o las reflexiones de mediodía de la manada. No estaba en casa durante esos momentos del día. No podía oír sus guturales melodías mientras estaba en el mundo.
Entonces, una mañana de principios de abril, entre reuniones de Zoom y cojines de sofá, esos rugidos llegaron cada hora. Al final del día estaba tan domesticado como el perro de Pavlov y esperaba junto a la ventana, con el cuello torcido por la expectación.
Hasta ahora me he abstenido de responder con un rugido, aunque el instinto -y la emoción contenida- están ahí. Temo que cualquier intento de llamada y respuesta se parezca demasiado a la estridencia del detector de humos. (Me temo que mis vecinos humanos han oído este sonido demasiadas veces desde que me mudé el pasado diciembre).
Gracias a la "Lion Cam" de Smithsonian, siempre en directo, estoy aprendiendo a entrenar mejor el oído. Se abren las ventanas del salón y del navegador Google-Chrome y, de repente, Luke (14 años), Naba (15 años), Shera (14 años) y Amahle (5 años) merodean frente a mi mesita.
Estas lecciones autoimpuestas de zoología me han recordado debidamente un tema al que vuelvo a menudo cuando las cosas se ponen difíciles: conocer realmente algo es estar con ello, intentar comprenderlo. Domesticarlo y ser domesticado por él. ¿Quién ruge por qué y por qué? ¿Tienes hambre? ¿Irritable? ¿Un poco territorial? Ahora sé que esas voces profundas y distintas son capaces de reventar las peleas familiares y afirmar la fuerza; de señalar advertencia y frustración, hambre y lujuria. Resulta que todos somos bestias sociales que luchan por comunicar algo.
La primavera en medio de esta nueva realidad es larga, inquietante e inquietantemente brillante. Lo que nos espera también lo será. Pero, mañana, cuando el sol de media tarde atraviese la sinuosa arboleda de Rock Creek Park, los leones rugirán conmigo.
